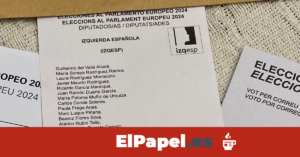euro
Arturo Fernández-Le Gal | Nuestro país, al igual que otros dieciocho de los 27 que conforman la Unión Europea, forma también parte de la Unión Monetaria con la divisa del euro como moneda común. El euro es una moneda particular. Nunca antes en la historia ha existido una estructura monetaria que no tenga detrás una estructura política estatal. Y no ha existido nunca porque la política monetaria, junto con la política fiscal, es una de las dos patas fundamentales de las políticas económicas que pueden llevar a cabo los Estados.
Los países que decidieron adoptar el euro perdieron la capacidad de utilizar el tipo de cambio como mecanismo de ajuste para compensar las diferencias de competitividad que genera la inflación. La ortodoxia neoliberal que configuró Maastricht consideraba que las monedas depreciadas son un signo de economía débil y que las devaluaciones son un síntoma de derroche e indisciplina de los gobiernos. La imposibilidad de utilizar una política monetaria independiente no sería un problema, ya que las autoridades utilizan de modo irresponsable las políticas monetarias expansivas.
Esta premisa, a todas luces ideológica y dogmática, va en consonancia con los criterios de convergencia establecidos en Maastricht en 1992: déficit máximo del 3%, deuda pública no superior al 60% e inflación controlada. En la práctica se pensaba que los países de la Unión Económica (conocedores de sus limitaciones por la ausencia de mecanismos correctores) vigilarían sus precios y su presupuesto.
El predominio de la ortodoxia neoliberal y su confianza en el funcionamiento de los mercados no tuvo en cuenta dos cosas. La primera, la experiencia de principios de los noventa en España o Italia muestra que el tipo de cambio puede ser útil para salir de una crisis sin un “shock” de austeridad en la economía. Sin embargo, las prisas políticas que veían en el euro una etapa más en la integración europea desecharon la posibilidad real de vuelta a una divisa nacional. Como señalaba Juan Francisco Martín Seco en una entrevista a El Jacobino, entrar en el euro fue como hacer una tortilla: una vez rompes los huevos no es fácil volver a meterlos en la cáscara.
El segundo elemento ignorado fue la Teoría de las Zonas Óptimas de Mundell, teoría que establece que, entre economías distintas entre sí, una moneda común provoca perturbaciones asimétricas. Según Mundell, el principal elemento a tener en cuenta al formar una Unión Monetaria es el grado de similitud entre las economías de los países. A mayor similitud, menor probabilidad de tener problemas diferentes y necesitar diferentes políticas monetarias o variaciones en sus tipos de cambio. Exactamente lo contrario que sucede en la Unión Europea: una disparidad absoluta entre diecinueve economías completamente heterogéneas: unas con superávit, otras con déficit, inflación diferente, deuda pública diferente, etcétera. En definitiva, la Unión Monetaria no funciona con desequilibrios en la balanza de pagos tan fuertes como los existentes; hay países deficitarios y países con superávit que se rapiñan unos a otros.
Cuando en una unión monetaria el país con la economía más fuerte, en este caso Alemania, basa su crecimiento en las exportaciones hacia los países más débiles, en este caso el sur de Europa, sin mecanismos de redistribución reales el drama está servido. Los superávits de Alemania son escandalosos, las deudas públicas de los países del sur, también. La tragedia se completa cuando, con ‘agostidad’ y alevosía en 2011, en nuestro país se reforma el artículo 135 que prioriza el pago de la deuda al gasto público y por extensión al gasto social. Austeridad expansiva que demostró ser un ‘austericidio’, un ahogamiento de las economías y una crisis evitable que golpeó duramente a clases medias y bajas.
Decir que la deuda pública española es culpa de los coches oficiales o de los chiringuitos políticos es un ejercicio de demagogia extremo. Los problemas económicos de nuestro país encuentran en buena medida sus razones en una Unión Monetaria sin Unión Fiscal que corrija los desequilibrios que generan los mercados y permita una competencia económica y redistribución en igualdad.
La subida de los tipos de interés de 2022 parece augurar un fin de la política heterodoxa de tipo bajos, compra y mutualización de deuda que practicó el BCE después del desastre de salida de última crisis, línea que no hubo más remedio que profundizar en la crisis del Covid-19.
Aún no sabemos qué efecto tendrán las medidas y menos en un momento inflacionario no provocado por la moneda, sino por el aumento de costes en las materias primas y la energía provocado por la salida de la pandemia y la invasión de Ucrania. Está claro que se busca contraer la actividad económica para reducir la inflación. En teoría es de primero de economía si no fuera porque para el sur de Europa se vuelve a abrir un abanico de dudas.
Empezando por que no estamos en 2008, ¿qué impacto social va a tener la contracción de la economía en el sur desindustrializado, precario, con políticas de competencia a la baja vía salarios, con liberalización de los mercados laborales y recortes? Y en España, ¿con una deuda del 130%, con un artículo 135 que lo supedita todo al pago de la deuda?. Ahora estamos quebrados, no como en 2008, y no se va a solucionar recortando el gasto social. Por otra parte, se avecinan ajustes con los fondos de solidaridad que pueden volver a ser fondos condicionados.
Ante este panorama, ¿por qué no hablamos del euro? ¿Por qué en España desde Anguita no ha habido una crítica seria a Maastricht? ¿Dónde quedó el debate sobre la Unión Fiscal, los eurobonos o la monetización de la deuda? Por no hablar no hablamos ni de soluciones parciales como fondos no condicionados o de reestructuración de la deuda. ¿Por qué no ir al origen de buena parte de los problemas?
Arturo Fernández-Le Gal
- ¿Por qué no hablamos del euro? - 27/07/2022